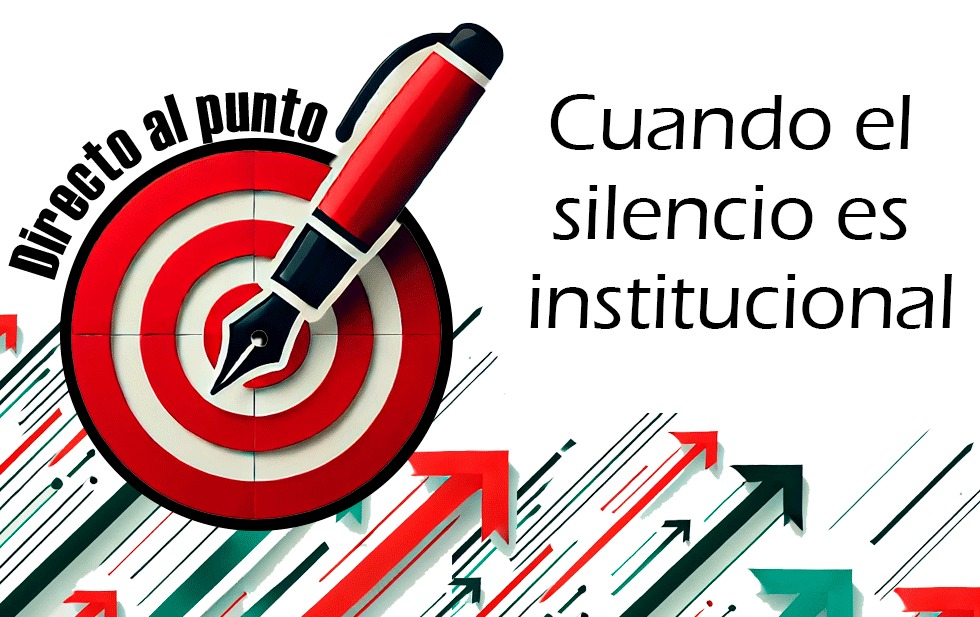En Ciudad Juárez, donde la justicia suele llegar tarde —cuando llega—, el caso de Erik C. representa una de esas historias que incomodan a las autoridades, irritan a las instituciones y dejan al descubierto lo que no funciona tras los logotipos bien diseñados y los discursos de inclusión y cero tolerancia.
Erik denunció acoso y hostigamiento sexual dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), una de las instituciones educativas que más presupuesto recibe en el estado y que, sin embargo, parece tener los oídos sordos y los reflejos apagados cuando se trata de mirar hacia dentro.
Y no, no hablamos de rumores ni de publicaciones anónimas en redes sociales. Hablamos de una denuncia formal, de una persona que asegura haber sido presionada a firmar su renuncia, ignorada por la rectoría, desamparada por el aparato administrativo y abandonada por la Fiscalía del Estado.
Pero, como si eso no fuera suficiente, también fue descartada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, esa instancia que presume ser la garante del respeto a la dignidad en el estado, pero que en este caso decidió patear el balón diciendo que no le tocaba, que era asunto de otros, que mejor no se metían.
Hasta que llegó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a poner orden, a corregirles la plana y a dejarles claro que sí les toca, sí les compete y sí están obligados a intervenir. Es decir, que no pueden hacerse a un lado cuando alguien dice: me acosaron, me hostigaron, me ignoraron.
Tres meses después de la denuncia original, la CNDH tuvo que intervenir con un oficio para exigirle a la CEDH de Chihuahua que haga su trabajo. Tres meses sin respuestas, sin protección para la víctima, sin transparencia del procedimiento interno en la universidad y sin resultados visibles por parte de la Fiscalía.
Es ahí donde el silencio ya no es negligencia: es complicidad.
Porque mientras las instituciones se pasaban la bolita, Erik tuvo que enfrentar no solo el trauma del acoso, sino la desesperanza de sentirse solo frente a un sistema que, en teoría, debería haberlo protegido desde el día uno.
La UACJ, por su parte, permanece en modo “relaciones públicas”: sin reconocer fallas, sin transparentar qué medidas ha tomado —si es que ha tomado alguna—. Y eso es inaceptable en una universidad pública. Una institución que forma profesionistas no puede tolerar un entorno de impunidad, porque entonces no está formando ciudadanos, sino cómplices.
¿Qué clase de mensaje se le está dando al resto del personal, a los alumnos, a las víctimas silenciosas que hoy están considerando si vale la pena denunciar?
¿De qué sirve tener protocolos, campañas de concientización y departamentos de atención a la violencia de género, si cuando alguien levanta la voz, la respuesta es la presión para que renuncie y el carpetazo administrativo?
Y aquí no hay margen para las excusas. Si hubo omisión, tiene que haber responsables. Si hubo presión indebida, tiene que haber consecuencias. Y si hubo encubrimiento institucional, no basta con disculpas públicas: hace falta que ruede más de una cabeza.
Este caso debe ser un punto de quiebre. Para la CEDH, que tiene la oportunidad de corregir su pasividad y actuar con fuerza. Para la Fiscalía, que debe investigar más allá de los boletines. Y para la UACJ, que necesita abrir sus puertas a la revisión externa y demostrar que no está del lado del agresor, sino de quien se atreve a denunciar.
Y también para nosotros, como sociedad. Porque si callamos ante esto, estamos diciendo que lo normal es el silencio, la impunidad, y que la dignidad es un lujo que no todos se pueden permitir.
No más.
La justicia que llega tarde no es justicia. Y si las instituciones no lo entienden, que sepan que aquí estaremos para recordárselos.